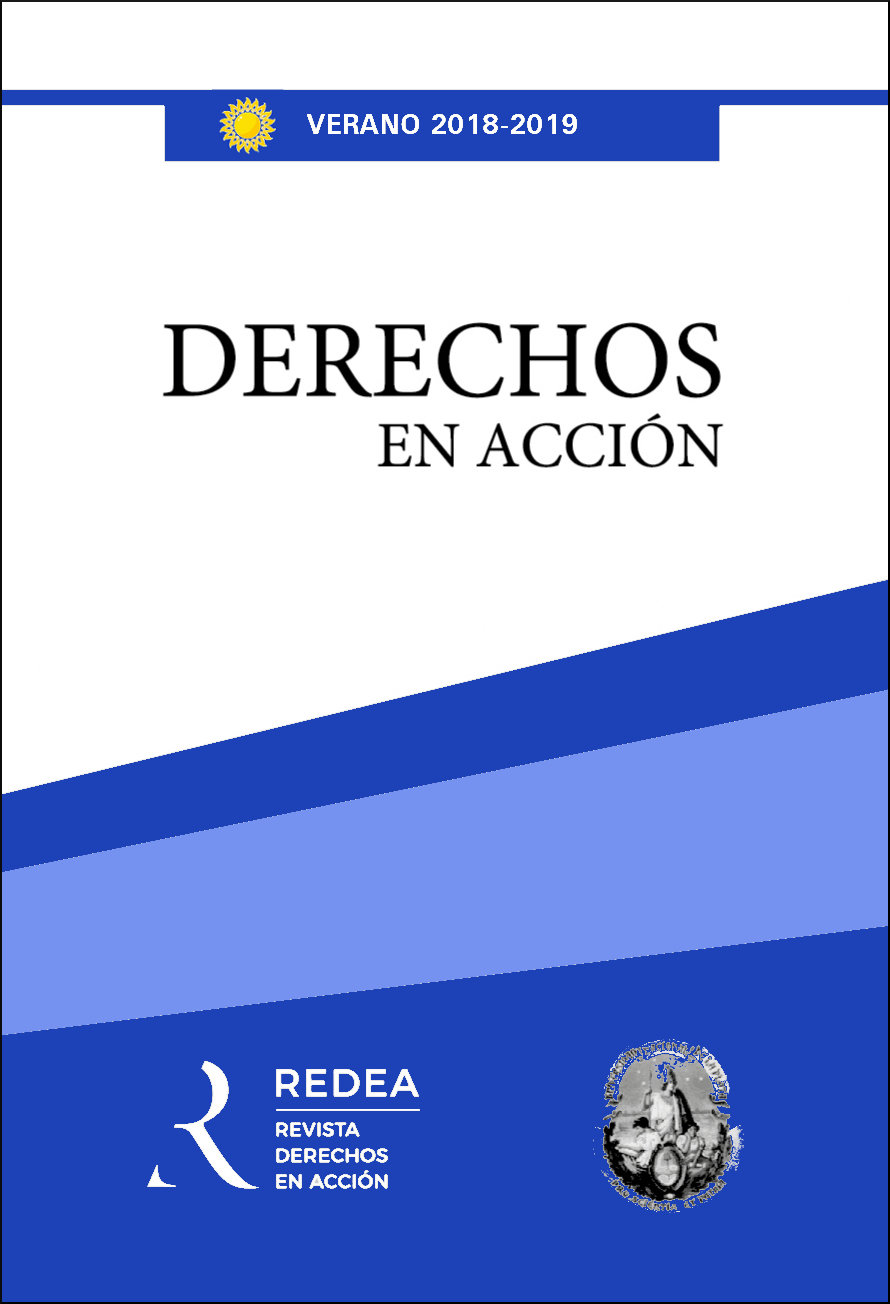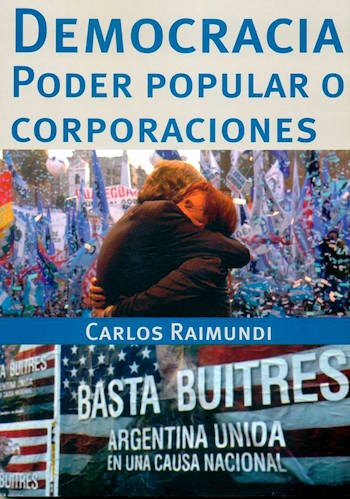Por Carlos Raimundi* (columna publicada por el Diario Tiempo Argentino el 27.06.10)
La distinción central entre ese vasto arco llamado campo nacional y popular (sectores progresistas, izquierda nacional y democrática, humanismo cristiano con sentido social, etc.) y los sectores reaccionarios, es la disputa por la política. No ya por un contenido u otro de la política en términos de ideas, sino por la propia existencia de la política, porque ella tenga algún contenido.
La paradoja de los grupos más reaccionarios es que su política es precisamente la anulación de la política.
Y muchos que no se sienten de derecha terminan por caer en esa trampa. Si por la derecha fuera, dirimiría sus intereses prescindiendo de los dispositivos políticos formales. Como no puede llegar a tal extremo, es que se interesa por promover figuras políticas de pobre o nulo contenido ideológico y coraje, a quienes, incluso, sus voceros llegan a retar y dar instrucciones durante las mismísimas notas periodísticas. De aquí que reaccionen tan brutalmente cuando se topan con dirigentes dispuestos a interpelarla.
Es porque hay masas desprotegidas y sin voz, que la política se torna necesaria, como factor equilibrador de tal desbalance en la ecuación de poder. Es justamente la política quien debe dar cauce institucional a una movilización masiva como la del último 15 de abril a Tribunales por la ley de medios, y compensar así el poder de los monopolios, que no tienen más que hacer un ring de teléfono para acceder al despacho del presidente de la Corte Suprema.
Los poderes permanentes han sido tan férreos en controlar que los ejes del debate público no se fueran de madre, que la mera puesta en evidencia de esa situación los lleva al terreno del antagonismo absoluto. Aceptan, aunque a regañadientes, el debate sobre algunos derechos de las minorías, la diversidad sexual o las políticas de género. Pero no toleran, y reaccionan con la agresividad que lo hacen, cuando el debate pasa a centrarse en la apropiación del excedente económico, y menos aún, en la formación de sentido. Llevado a un tema específico, pueden llegar a consentir la protección de algunas enfermedades, pero jamás estarían dispuestos a permitir la igualación de todos los ciudadanos ante una política de salud absolutamente pública.
Es por esta misma razón que aparece en escena el denominado “progresismo liberal”, un progresismo de superficie, benévolo con los pobres, comprensivo de las minorías, pero remiso a atacar a fondo las causas políticas de la desigualdad, por el nivel de insolencia ante el sistema establecido que esa lucha demanda, por los riesgos de cierto “desalineo institucional”. Sectores que, creyendo estar a la izquierda de la izquierda, se limitan a ser la izquierda de la derecha.
En nuestro tiempo, la diferencia entre ambos campos es su actitud frente al poder. El primero, aún con todas sus imperfecciones y claroscuros, pone en discurso público temas centrales sobre los que no estábamos habituados a discutir, como la autonomía del Estado, los monopolios, la seguridad alimentaria, la propiedad de la tierra y los recursos naturales, la diversidad cultural y las organizaciones sociales como sujetos de derecho y vectores de más democracia. Una dinámica que se instala en algunos sectores de nuestra sociedad, e incluso se independiza de la voluntad del gobierno vigente. El segundo, en cambio, aguarda los titulares de los grandes medios sobre corrupción estatal y forma dos delegaciones: una para presentar una denuncia en Comodoro Py, y la otra para confeccionar un pedido de informes.
Lo que, en resumidas cuentas, podríamos llamar progresismo, interpela al poder. La derecha sólo le pregunta dónde tiene que firmar, coordenadas también presentes en el marco regional. Algunos gobiernos, como el de Bolivia, ponen mucho más énfasis que el de Argentina en la apropiación de la riqueza. El nuestro, en cambio, es más fuerte en la disputa por la formación de sentido. Pero la mayoría de los gobiernos de la región están tratando de dar un contenido a la política frente a quienes procuran imponer dirigentes sin volumen propio, vacíos de discurso, a no ser su mera apelación al “consenso”. Son –en mayor o menor medida- irreverentes con los poderes permanentes, por eso éstos intentan desvalorizar el proceso latinoamericano, buscando abrir grietas artificiales –por ahora infructuosamente- entre “presidentes institucionalistas” y “populismos anacrónicos”.
Hasta no hace mucho, este rasgo propio del subdesarrollo difería de la situación europea. ¿Por qué? Porque donde existían mayores niveles de desarrollo humano y de cohesión social, mejores canales de información pública, estructuras no tan monopólicas sino más diversificadas, mejores niveles de competencia, las categorías de izquierda y derecha se permitían estar más connotadas por lo ideológico. Es decir, al estar más distribuido el poder y el desarrollo, las categorías políticas solían encontrar más espacio en el terreno de las ideas. Pero los ajustes que se están aplicando a diversos países europeos —que parecían más resistentes al proceso de financierización— los ponen en una situación parecida a la nuestra: así como las sucesivas crisis de los años 90 provocaron el empobrecimiento estructural de las zonas periféricas del mundo, hoy el precio del descontrol financiero lo paga la periferia de Europa. Y aquí se manifiesta eso de la formación de sentido: para la interpretación oficial emanada del poder, es más importante salvar el sistema -que es, precisamente, el responsable de la crisis- que la merma de derechos ciudadanos. Aún cuando nadie puede negar que en Europa existen parlamentos que funcionan y democracias estables, algunas de ellas, incluso, gobernadas por la socialdemocracia.
¿Es necesario o no, entonces, replantearse el sentido de la institucionalidad tradicional que termina alejando al pueblo de las decisiones, aún cuando le permite votar? ¿Es necesario o no llenar a la política de mucho más contenido social del que le conceden las formaciones políticas tradicionales? ¿Es necesario o no reformular la Democracia en términos de mayor acceso popular a las decisiones de gobierno? ¿Es tiempo o no de rediseñar las formas de mediación institucional de la democracia liberal? ¿Es necesario o no dar una disputa por el espacio público, por la ocupación de la calle, por la formación de un nuevo sentido de la política? ¿Es tiempo o no de pensar que los poderes permanentes se escandalizan interesadamente por la duración de algunos mandatos presidenciales, cuya rotación permanente –en la medida que representen intereses populares- no hace otra cosa que debilitarlos frente a la perpetuidad de esos mismos poderes menos visibles, pero mucho más influyentes? ¿Es que el riesgo para nuestros pueblos reside en que, como temen las derechas, los gobiernos populares disciplinen a los mercados? ¿No será que el verdadero riesgo que corremos es seguir colonizados por ese sustrato cultural que nos sume en la creencia de legitimidad de un conjunto de paradigmas que no han hecho otra cosa que empobrecernos, en muchos casos con nuestro propio consentimiento? Esa es la batalla del campo nacional y popular.
· Secretario General del Partido SÍ (Solidaridad e Igualdad) en Nuevo Encuentro