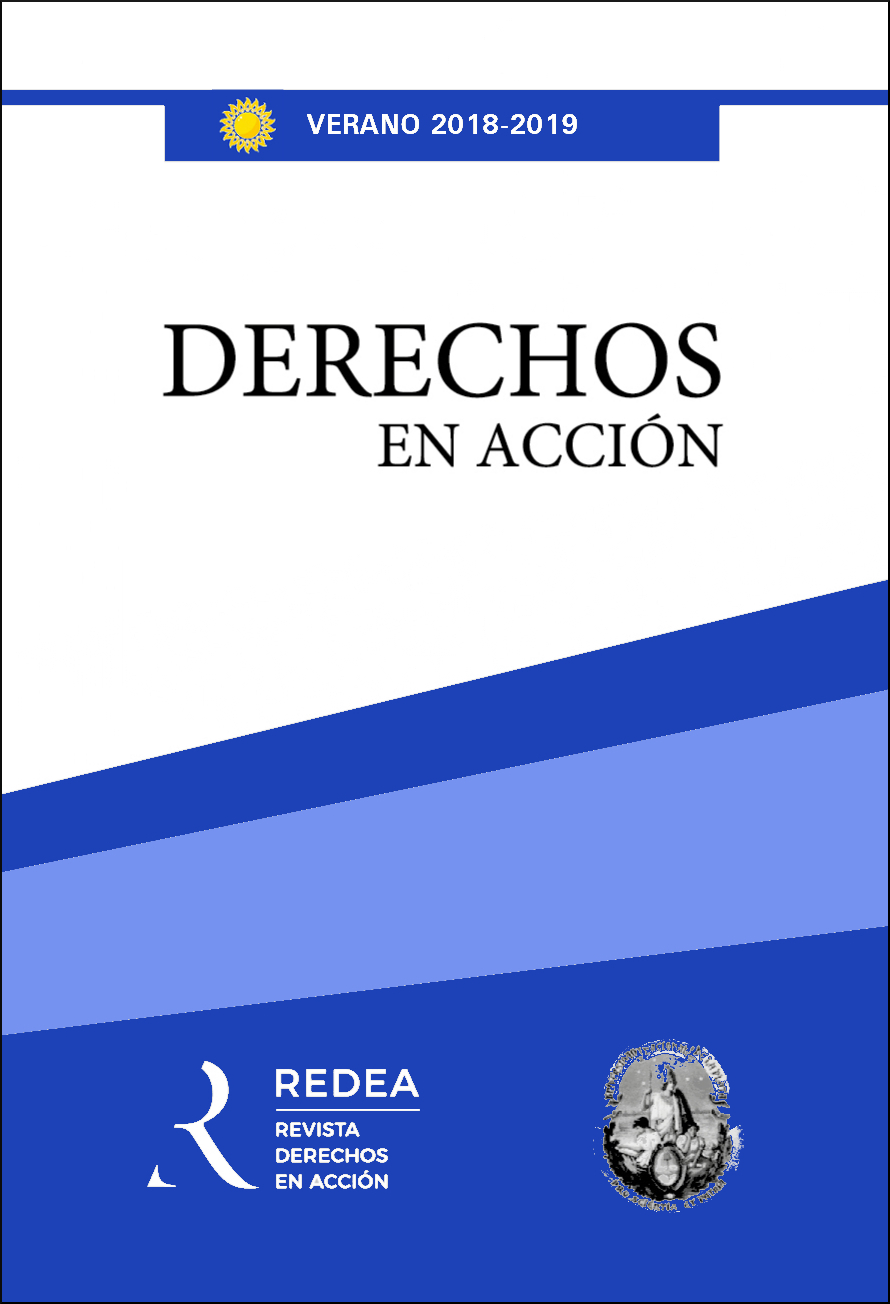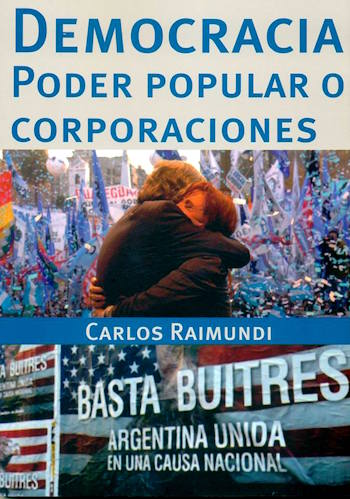Por Carlos Raimundi
Días atrás, en una cátedra de comunicación de la Universidad de Lomas de Zamora, me encontré en la necesidad de hacer un planteo académico, que, a su vez, no me alejara de mi punto de vista político. Y opté por una herramienta docente que es no dar nada por sentado, sino indagar.
¿Indagar qué? Indagarnos sobre algunos ejes conceptuales instalados por el discurso del poder, el discurso hegemónico, que deben ser desmontados uno por uno si queremos construir nuevos paradigmas desde los intereses del campo popular.
La batalla cultural en que está inmerso nuestro país y toda la región es una batalla contra-hegemónica. Hay todo un discurso político instalado por las clases dominantes en función de la preservación de sus intereses, esto es, en pocas palabras, la cristalización de una estructura social signada por la desigualdad.
Somos un país que tiene condiciones para el autoabastecimiento energético, y que a su vez produce alimentos para varias veces su población, donde no obstante persisten considerables bolsones de pobreza. Algo tienen que ver las clases dominantes, no sólo desde el punto de vista de su capacidad económica, sino desde su potencia para construir un sentido común mayoritario sobre diversos tópicos centrales.Un primer tópico de ese ‘sentido común’ emanado del poder es su necesidad de mantenerse oculto. Esto es, poner siempre de mascarón de proa a la política, cuando son ellos, en verdad, los que manejan los hilos. De este modo, al ser ella quien está expuesta a los ojos de la sociedad, basta con crear un clima para que la gente la identifique con la ineficiencia o la corrupción, para que sea la política, los gobernantes ‘políticos’, los primeros en ser atacados y desprestigiados, mientras ellos, el poder, se preservan para imponerle condiciones a los sucesores.
No vamos a ver a Tinelli ridiculizando a un empresario poderoso, sólo va a ridiculizar a la política. Nunca le financiará Magnetto a Lanata un helicóptero para sobrevolar la vivienda de un banquero corrupto. No irá a golpear la puerta del dueño de una cadena de supermercados que aumenta injustificadamente los precios en pos de una tasa de ganancia escandalosa. Tampoco a los que financian la construcción de las torres suntuosas pero vacías de los barrios paquetes, mientras los pobres acampan por falta de vivienda; aquellos que se relacionan con la vivienda desde lo financiero y no desde lo social. No investiga al banquero que en vez de financiar la producción para aumentar la oferta y bajar los precios, da sólo créditos para el consumo a tasas usurarias. Sólo sobrevolará las viviendas y entrevistará a los vecinos de aquellos políticos que incomoden sus intereses. Y contribuirá con ello al perenne objetivo del poder, que es denostar a la política.
¿Por qué? Porque la política es la única herramienta que tiene el campo popular para interpelar al poder. Si tomáramos en cuenta una línea de tiempo con las etapas de mayor retroceso del campo popular, veríamos que estas siempre coinciden con los momentos de mayor despolitización, de mayor individualismo, de menor apelación a lo colectivo.
El poder no necesita la política, porque ya tiene –valga la redundancia- el poder. El poder construye sentido desde sus propios formadores de opinión, desde su propio aparato educativo privado, desde los lobbies económicos, desde los grandes medios, desde su capacidad para poblar las vidrieras de las grandes librerías con ‘la década robada’.
Además, en etapas históricas como esta, en que la política propone debates centrales en lugar de ser obsecuente con el poder, el ataque se torna más implacable. El poder soporta reivindicaciones sectoriales como podrían ser las del campo de los hemofílicos o de los celíacos. O debates inclusivos, como los derechos de género. Lo que no soportaría jamás es una política integrada de salud que afecte los intereses de los grandes laboratorios, ni una modificación fundamental de la estructura económica. Por eso, cuando se presentan gobiernos populares que cran las condiciones para que sus pueblos discutan sobre los fundamentos mismos del poder de forma explícita, la desestabilización de los mismos se torna una obsesión opositora permanente e inescrupulosa.
En un artículo reciente, Edgardo Mocca analiza los rasgos centrales del discurso de la derecha, y comienza por decir que se trata de un discurso ‘a-histórico’. Agregando a su explicación mis propias palabras, es inconcebible que quienes hoy pretenden situarse en el centro de la ‘institucionalidad’, sean los mismos sectores que, siguiendo su comportamiento histórico, aprobaron el bombardeo a la Plaza de Mayo, los fusilamientos de 1956, la proscripción de la fuerza política mayoritaria y el terrorismo de Estado. No asumen compromiso con su propia historia, son sólo presente.
Otro de esos rasgos es su desentendimiento del contexto internacional. Desaprueban el proceso argentino en comparación con el de Brasil, ignorando que, por ejemplo, el leve descenso de nuestra producción automotriz se explica por la recesión que sufre ese país, nuestro principal comprador, desde hace más de un año. A la vez que reprochan nuestra política cambiaria, elogian el flujo de capitales hacia Chile, sin valorar que allí, sólo el 6% de las relaciones laborales están regidas por negociación entre partes, frente al 97% de las relaciones laborales formales de nuestro país. Bastaría la simple insinuación de que Chile procurara incrementar ese porcentaje, para que buena parte de aquel flujo de divisas abandonara raudamente el país. No asumen el contexto mundial, focalizan sólo en nuestra propia coyuntura.
Otro rasgo del discurso del poder es su pretensión superadora de las ideologías. Según él, izquierdas y derechas son categorías del pasado. Nosotros, en cambio, reconocemos que está superada la etapa de la pura Guerra Fría, con dos usinas ideológicas muy claras situadas en Washington y Moscú. Pero ello no implica que no haya dos grandes cosmovisiones sobre cómo ubicarse ante temas centrales como el Estado o la búsqueda de la igualdad. Sigue habiendo quienes sostienen que para un país como el nuestro lo mejor es adherirse al destino de la potencia hegemónica de turno, el Imperio Británico o los Estados Unidos, según el momento. Y por otro lado nosotros creemos en que sólo podremos afrontar con éxito nuestros problemas desde la Integración con nuestros hermanos de la región. Siguen estando los que creen que la pobreza es una consecuencia natural para quienes no saben adaptarse a los juegos del mercado. Mientras, para nosotros, si dos niños son el día que nacen ontológicamente iguales, y luego uno de ellos tiene la posibilidad de alimentarse, vacunarse y educarse y el otro se queda sin dientes por ingerir agua contaminada, eso es consecuencia de la política, no de la naturaleza.
Habitualmente, el poder no hará referencias ideológicas, sino una apelación a la eficiencia de gestión. En ese caso, nosotros decimos que la dictadura fue muy eficiente a la hora de gestionar el terrorismo del Estado, y el menemismo muy eficiente a la hora de gestionar la destrucción del Estado, entre otros ejemplos. Es decir, la gestión política no puede desvincularse de un determinado sistema de valores, de una escala de prioridades que preceden la gestión de gobierno, y señalan en nombre de qué intereses sociales se ejerce esa gestión. Por último, decir que en la inmensa mayoría de los casos, si se escarba en el fondo del pensamiento de quienes dicen que izquierdas y derechas ya no existen, profesan ideologías que son claramente de derecha.
Relacionado con esto está otro rasgo que propone Mocca, y es la ‘pretensión estrictamente moralizadora de la política’, la identificación moral ═ política. Desde luego que yo brego para que en política se respeten los valores morales, y mi posición sobre la relación entre la política y la ética he tratado de honrarla con mi propia historia. Sobre lo que quiero advertir es sobre una lógica del poder –que ya la había planteado Carrió con su ‘contrato moral’- que pretende decirnos: ‘en mi partido están todos los que no roban’. Y eso clausura la discusión ideológica. Es decir, en mi partido –o mejor, en mi espacio, en mi fuerza política y social que es mucho más que un partido- no sólo es requisito no robar, sino no sostener políticas antagónicas con el interés de los más humildes, profundizar el proyecto nacional y popular, gravar las rentas extraordinarias, defender el Estado, el mercado interno y la pertenencia a Latinoamérica y el Caribe. En definitiva, esta pretensión exclusivamente moralizadora de la política –e insisto que mi posición no busca renegar de la moral- encubre la reducción a debates parciales que posponen o clausuran el debate general, estructural, sobre la exclusión, la pobreza, la igualdad, la distribución de la riqueza. Y si bien quedarse con un vuelto del Estado es un acto de corrupción de por sí muy condenable, eso no puede hacernos perder de vista la corrupción de aquellos que, ideológicamente, han promovido la desestructuración del Estado nacional, el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo. En este caso ya no estamos hablando de una malversación individual del dinero público que debe ser sancionada por la Justicia, sino de un ataque al patrimonio de toda una sociedad, mediante el cual, además, se han cobrado ingentes comisiones personales. En un país con el pasado reciente como el que ostenta la Argentina, suelen desfilar decenas de ex funcionarios de la energía, de la economía, de las privatizaciones, que exhiben en regla sus papeles ante un poder judicial cooptado por los conglomerados financieros, pero que a su vez son responsables de políticas públicas de una inconmensurable ilegitimidad e inmoralidad, y por lo tanto, corruptas. Y que suelen presentarse como portavoces del saber técnico o económico, cuando lo que son en realidad es lobistas del poder. En suma, la cuestión moral de la Argentina es confrontar contra un orden esencialmente injusto. De aquí que la primera virtud moral de esta etapa histórica es haber puesto en debate el orden hegemónico, porque ese es el primer pre-requisito para construir la herramienta que lo modifique.
Entrando en un terreno más propio de la comunicación pública, ¿por qué hay que escandalizarse por la utilización de la cadena nacional como facultad de gobierno? El o la Presidente de una Nación es la persona con mayor legitimidad política, por cuanto surge del lugar más democrático que existe que es la voluntad soberana del pueblo. Si las grandes cadenas difundieran verazmente la actividad gubernamental, tal vez no haría falta apelar a la cadena nacional. Pero no es así, por lo tanto, se trata de un recurso defensivo, que se torna indispensable ante la actitud antidemocrática de los poderes fácticos. La verdadera cadena nacional es la del poder, que fija un tema de agenda con la portada de los grandes diarios, y a partir de allí disciplina al resto de los medios subalternos. Y este es otro tema sobre el que debemos estar muy atentos para construir el discurso contra-hegemónico.
Otro caballito de batalla del discurso hegemónico: ‘hay que regular la pauta oficial, porque yo no quiero que anuncien políticas de un gobierno del que soy opositor con mi propio dinero’. Mentira. Los recursos del Estado sólo cubren el 6% del total de la pauta de publicidad de nuestro país. Y cuando hablamos de recursos estatales estamos hablando de una prerrogativa emanada de ese espacio que es el Estado, fundado en la legitimidad que le otorga el haber sido votado por la mayoría del pueblo. Si hiciera otra cosa, sería lo que desea la minoría, y eso no es democrático. Sobre esta base volvamos al tema de la pauta de publicidad.
Una pregunta fundamental sería: si bien es cierto que la pauta oficial de publicidad proviene de los recursos de las y los ciudadanos, la pauta privada que solventan las empresas, los bancos, las cadenas de hipermercados, las cadenas comercializadores de electrodomésticos, las marcas de celulares, las empresas de servicios, ¿desde qué otro lugar integran sus recursos, que no sea el bolsillo de las y los ciudadanos? En el primer caso, el del Estado, provienen de los tributos; en el segundo del consumo. En ambos, de un mismo sistema económico; un sistema económico que, entre otras cosas, es resultado de determinadas políticas públicas que generan, o no, el crecimiento de esas mismas empresas.
Los grupos económicos, no sólo manejan entonces el 94% de la pauta privada, sino que además pretenden indicarle al Estado qué hacer con el 6% restante. En medio de la conocida ‘batalla cultural’ en la que estamos inmersos como clima de época, y en virtud de los argumentos expuestos, es imperativo dar vuelta esta ecuación. No sólo no tienen legitimidad para imponerle nada al Estado, sino que es a través de una ley emanada del Estado que deben regularse los destinos de la pauta privada, sin menoscabo alguno para la libertad de expresión. Por el contrario, son los grupos privados más grandes quienes controlan a las medidoras de audiencia, y manipulan los anuncios en los medios locales más pequeños, induciendo –cuando no imponiendo- sus intereses, con una inocultable tendencia a la concentración. Es ello lo que atenta contra la pluralidad de voces, y no la regulación pública y social. En este caso, la libertad oprime, y el Estado libera.
Por último, un comentario sobre la Ley de Medios. Ley debatida largamente en la sociedad civil, con amplia aprobación en el Parlamento, otorgaba un año de plazo a las grandes cadenas para adecuarse a sus requerimientos antimonopólicos. En breve llegó un diputado, presentó un recurso ante un juez, y la ley no pudo ser aplicada durante cuatro años. Al cabo de esos cuatro años, fue declarada constitucional en todos sus términos y, por lo tanto, desde su aprobación. Sin embargo, en la práctica, una vez concluido el año de plazo que se le otorgaba inicialmente, hubo otros tres años durante los cuales el grupo Clarín siguió facturando mes por mes y abono por abono, a millones de clientes. Es decir, se capitalizó para financiar un gran salto tecnológico sucedido en estos años, durante un tiempo en que desde la perspectiva legal estaba excedido para hacerlo. Y todo ese dinero que embolsó va en detrimento de la financiación de medios alternativos, comunitarios, de sectores sin fines de lucro, del sector público, etc. Es decir, otra vez, un sistema judicial e institucional en general –y cultural- que financia a los grupos de poder con recursos que le corresponden a la sociedad.
En suma, durante la mencionada jornada docente intenté combinar una mirada académica, con mi inevitable mirada política. Apliqué, para ello, dos criterios pedagógicos muy simples e inherentes a las áreas sociales: no pretender tener razón y promover la interrogación. Porque si no nos hacemos ciertas preguntas, damos por sentada la pretensión de verdad del discurso del poder.