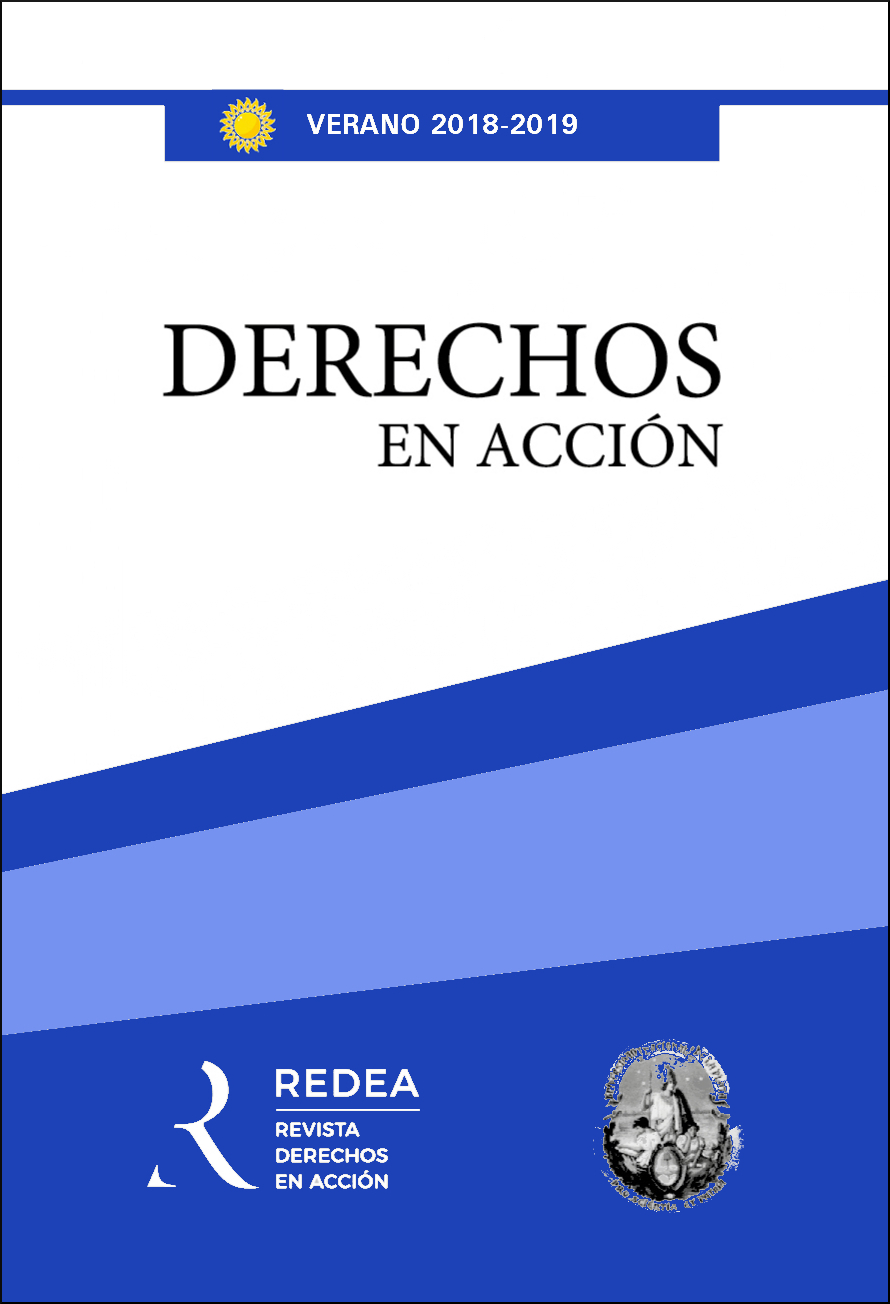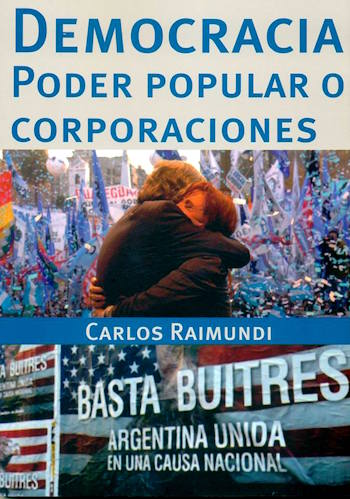Por Carlos Raimundi para El Cohete a la Luna
La presente etapa de las relaciones internacionales está signada por el mayor grado de inestabilidad de las últimas décadas. Tanto la era de la bipolaridad como la unipolaridad sobreviniente, más allá de todo juicio de valor, otorgaban al mundo ciertos parámetros de orden, y no ofrecían la sensación de incertidumbre generalizada que reina en nuestros días. En ese caso la estabilidad no debía asociarse a la ausencia de conflicto, ¡vaya si los había!, sino a la existencia de cierta previsibilidad en cuanto a los lineamientos dentro de los cuales esos conflictos podían encaminarse. Durante la Guerra Fría pese a sus tensiones, y durante la globalización pese a sus injusticias, no teníamos la impresión de ignorar para dónde iba el mundo y si el sistema se caería al otro día. Ahora sí.
El derrumbe del Muro de Berlín, símbolo del conflicto Este-Oeste, coincidió con el fin del “socialismo real”, que había desnaturalizado los propósitos humanistas y libertarios del marxismo. Pero no es menos cierto que el derrumbe de las Torres Gemelas, símbolo del orden financiero subsiguiente, debe asociarse con la crisis profunda del “capitalismo real”, que desnaturalizó los objetivos de prosperidad del liberalismo clásico de Adam Smith y David Ricardo. Nadie puede afirmar hoy la supremacía absoluta del orden unipolar bajo el liderazgo excluyente de los Estados Unidos que comenzó a escribirse a partir de 1989. Por dos motivos: su demostrada incapacidad para señalar un horizonte de esperanza para la humanidad y la aparición de China.
En sus obras After Victory (2001), Liberal Order and Imperial Ambition, Essays of American Power and International Order (2006) y The Crisis of American Foreign Policy (2008), el analista estadounidense John Ikenberry engloba dentro de tres grandes campos las razones por las cuales han caído y pueden caer los imperios: por pretender abarcar más de lo que pueden, por fisuras internas y/o por la formación de una gran coalición del lado de los subordinados. Hoy estamos en presencia de esas tres condiciones.
El sistema dominante se basa exclusiva y excluyentemente en la concentración de riqueza; y esta sólo se basa, a su vez, en la maximización de la ganancia del capital financiero trasnacional que acumulan unos pocos monopolios y fortunas personales. Un sistema así, que no tiene en cuenta la inclusión social, la dignidad de las personas y los pueblos, ni su elemental derecho a ser reconocidos como sujetos, sino que los utiliza como meros objetos de consumo e instrumentos de sus ganancias ilimitadas, tiene los pasos contados a la hora de expandirse como horizonte de esperanza a nivel global. Esto cumple la primera condición de Ikenberry: el capitalismo financiero globalizado con origen en los Estados Unidos (“least, but not last”) no puede erigirse como el modelo para gobernar el mundo.
A su vez, las grietas entre los actores del poder global que hasta ahora se mostraban unidos no pueden negarse. No me refiero a las diferencias secundarias que existen al interior del capital, como por ejemplo la cuestión de si deben tributar impuestos en determinados estados como Delaware, o si esos impuestos pueden evadirse manteniendo sus cuentas en las guaridas fiscales, porque no modifican la esencia del sistema.
Sí me refiero a que la desmesura del proceso de concentración ataca a zonas del planeta que formaron parte históricamente de los centros del poder, y que se han convertido en áreas periféricas, como los países menos desarrollados de Europa y segmentos cada vez mayores de la propia población estadounidense. Y también a que, en tiempos de Donald Trump, la separación entre el poder presidencial y las mayores agencias del poder político y económico de ese país es la mayor en muchas décadas. Además de las réplicas que ha recibido de otros mandatarios, el Presidente ha concitado un inusual rechazo a nivel interno en la mayoría del aparato mediático, el mundo artístico y cultural, el Departamento de Inteligencia, el Congreso, entre otros, lo que lo pone reiteradamente al borde del impeachment. Sin embargo ha sido capaz de sostener su poder con el apoyo de tres sectores importantes que son el sistema bursátil que mejoró su desempeño luego de la prolongada crisis financiera iniciada en 2008, la masa de trabajadores que detuvo la tendencia a la desocupación y el complejo militar industrial, alentado por las permanentes amenazas de conflicto internacional que se han convertido en una de sus peculiaridades.
Decisiones intempestivas de Trump como el retiro del Acuerdo de París sobre cambio climático o el acuerdo nuclear con Irán, el traslado de Embajada de Tel Aviv a Jerusalén y el establecimiento de barreras comerciales respecto de Canadá y de sus tradicionales socios europeos, muestran el agrietamiento de la antigua alianza del Atlántico Norte.
Por último, estamos en presencia de un bloque en ascenso, con eje en la extensión de China sobre Asia y la recuperación del espíritu expansionista de Rusia. China, portadora de un crecimiento económico, desarrollo tecnológico, capacidad de inversión y ampliación de su relacionamiento comercial en todo el mundo, pero en especial en el denominado cinturón y ruta de la seda, que la proyecta hacia Europa atravesando regiones medio-orientales antes sólo ocupadas por Fuerzas Armadas y capitales con centro en Estados Unidos. Rusia, poniendo en valor en toda la región su condición de primer productor mundial de hidrocarburos y sus diecisiete millones de kilómetros cuadrados de superficie, lo que le da una presencia geopolítica y diplomática en conflictos de los que estuvo ausente en los primeros tiempos de la globalización. Ambos, China y Rusia, conformando la Organización de la Cooperación de Shanghai, con posiciones conjuntas en foros y organizaciones multilaterales, firmes y compactas, que han convocado la atención de todos los países asiáticos, incluso aquellos grandes estados históricamente más cercanos a los Estados Unidos como la India y Corea del Sur, y el alerta de Israel y Japón.
Siguiendo a Ikenberry, Estados Unidos ya no estaría en condiciones de digitar un sistema de alcance global, muestra grietas al interior de su coalición de poder y soporta la emergencia de un bloque eurasiático cuyo volumen de recursos económicos y reservas energéticas, más la velocidad de su expansión comercial y geopolítica, ubican al sistema de poder mundial ante el fin de la unipolaridad.
El mapa político mundial presenta ciertas paradojas. Una de ellas es que el proteccionismo comercial proclamado por Trump, y en cierta medida concretado a través del retiro de los EEUU de los Tratados Tras-Atlántico y Tras-Pacífico de Libre Comercio [1], la elevación de aranceles a las importaciones chinas, canadienses y de algunos países europeos, y la repatriación de algunos capitales para estimular la producción fabril de su país, no ha menguado el crecimiento de la Bolsa ni la tasa de ganancia de los grandes agentes financieros, ni su expansión y concentración trasnacional. Es decir, no se ha concretado la expectativa de algunos analistas respecto de que la presidencia de Trump implicaría una suerte de retorno de algunos rasgos keynesianos a la economía doméstica y mundial como contrafigura de la globalización financiera.
La potencia del capital financiero globalizado y la acumulación monopólica de los grandes conglomerados están igual o más firmes que en todos estos últimos años. En definitiva, la diferencia entre capitalismo productivo, industrial e inclusivo de posguerra y el proceso de financiarización de la economía mundial que comenzó a perfilarse en 1971 con la inconvertibilidad del dólar, continuó con la revolución conservadora de Thatcher-Reagan en los ’80, el Consenso de Washington y el paradigma neoliberal de Bill Clinton y se consumó con la derogación de la legislación Glass-Steagall en 1999, no es hoy una disyuntiva central. Las grandes firmas productoras de bienes tangibles reproducen la mayor parte de su capital en el universo de los derivados financieros, y no a través de la venta de sus productos.
La segunda paradoja es que, no obstante lo dicho, los Estados Unidos que han sido el paradigma universal del liberalismo se presentan hoy como estandartes de la protección comercial; y China, con una economía que si bien no para de incorporar firmas privadas sigue ejerciendo un estricto control y planificación estatal, aparece como adalid del libre comercio.
De lo dicho surgen una certeza, una hipótesis, una pregunta y una esperanza fundada.
La certeza es el fin de la supremacía acreditada por el bloque del Atlántico Norte como centro de dominación a nivel global durante más de dos siglos. Esto, a expensas del bloque eurasiático, aún con la diversidad de perspectivas con que este puede ser analizado (Cinturón y Ruta de la Seda, Organización de la Cooperación de Shanghai, Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, Unión Económica Eurasiática, Indo-Pacífico, Indo-Asia-Pacífico). [2]
La hipótesis es que la verdadera disputa a nivel mundial, aquella que define el posicionamiento de todos los actores, sean estos estatales o supra-estatales, de carácter político o económico, es la que confronta dos modelos de gobernanza global: la continuidad del Estado nacional como categoría central y expresión de la voluntad de sus Pueblos, o el gobierno de los grandes conglomerados trasnacionales. Es la disputa por quién disciplina a quién, la política a la economía o viceversa. Y en la cual no puede haber empate permanente, porque en esa indefinición está la fuente de la inestabilidad actual.
La pregunta es si el fin de la unipolaridad supone un cambio en la concepción del mundo globalizado o la misma globalización gobernada por otros actores. En su relacionamiento internacional, China propone un marco de cinco grandes principios que difieren sustancialmente del estilo de dominación imperialista anglosajón. Ellos son: respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica. Estos principios devienen de determinados valores de la cultura milenaria de Oriente, tales como la ausencia de conflictos de raíz religiosa. La presencia simultánea de diversas religiones alentó el hábito de tomar de cada una de ellas sólo lo necesario, y fue forjando una conciencia colaborativa entre la autoridad y la ciudadanía. Tanto en China como en Japón, la perspectiva ética del pueblo y de los funcionarios es muy similar, y rige un sistema de responsabilidad en el mundo del trabajo y la producción. En China, la influencia de Confucio remite a un orden cósmico tendiente a la armonía de la sociedad, que no se modificó en su esencia con el advenimiento del budismo. [3]
A partir de estos parámetros, los resultados de la incidencia de Japón sobre su área de influencia capitalista fueron mucho menos dañinos y más ecuánimes que los estragos causados por el occidente de Europa sobre el África y por los Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe. Y los acuerdos comerciales y programas de inversión de China en más de 130 países no revelan ningún afán de intromisión sobre sus asuntos políticos internos.
La esperanza fundada. El mundo parece estar dominado por dos grandes tendencias, el capital financiero globalizado y la xenofobia. Aunque parezcan contrapuestas, la segunda es la consecuencia natural de la primera. A la exclusión que deriva de la concentración obscena de la riqueza se responde con la exclusión devenida del desprecio por “el otro”. Cada una desde su perspectiva, ambas niegan la política como articulación de intereses, como integradora social, como herramienta de comunicación entre la comprensible diversidad reinante en el planeta. Frente a ello, América Latina acaba de vivir fuertes experiencias de gobierno popular que han dejado una marca indeleble. Experiencias de alta sensibilidad social, vocación igualitaria, rechazo de la pobreza, que reavivaron su insubordinación histórica ante la explotación y el colonialismo. Experiencias que, pese a toparse con obstáculos poderosos, se encuentran en pleno desarrollo (no es aquí el lugar donde detallar la situación actual de cada una de ellas) y permiten abrigar la fundada esperanza de que nuestra región puede moldear un sujeto social y político profundamente democrático, entendido en toda su intensidad y no desde su formalidad más clásica, que recupere el sentido ético de la vida y construya paradigmas de buen vivir capaces de abrirse paso entre el desamparo del capital y el fascismo con el que se pretende responderle sin horizonte de superación alguna.
Para sortear estos riesgos inminentes, el futuro no puede ser debatido desde los patrones de un pensamiento lineal y jerarquizado, sino desde la mirada inclusiva, colaborativa, asociativa y relacional propia de comunidades implicadas, participativas. Comunidades dispuestas a construir una visión empática y no meramente propietaria. Comunidades menos verticales y abiertas a aceptar nuevos modelos de propiedad social por fuera del modelo de propiedad privada estrictamente liberal; nuevas formas de posesión y distribución social de los recursos naturales. Comunidades que, en definitiva, además de la pura especialización de la ciencia positiva proveniente de la lógica cartesiana, podamos pasar a un pensamiento y una actitud elaborados también desde las emociones, el arte y la filosofía. Comunidades capaces de construir un nuevo paradigma educativo fundado en la regeneratividad de la producción por sobre el mero eficientismo, y sustentado en valores como la solidaridad y la igualdad.
[1] Trump simuló que la suspensión de los Tratados fue una señal contundente hacia el expansionismo chino, pero, en realidad, China estaba desde un comienzo apartada de los mismos.
[2] “La configuración de la Gran Eurasia y su impacto en la gobernanza global”, Andrés Serbin, 2018.
[3] “Capitalismo vs Capitalismo”, Michael Albert, 1993. “¿Qué es Japón?” Taichi Sakaiya, 1995. “China, una nueva historia”, John King Fairbank, 1997.
Ver publicación original en El Cohete a la Luna