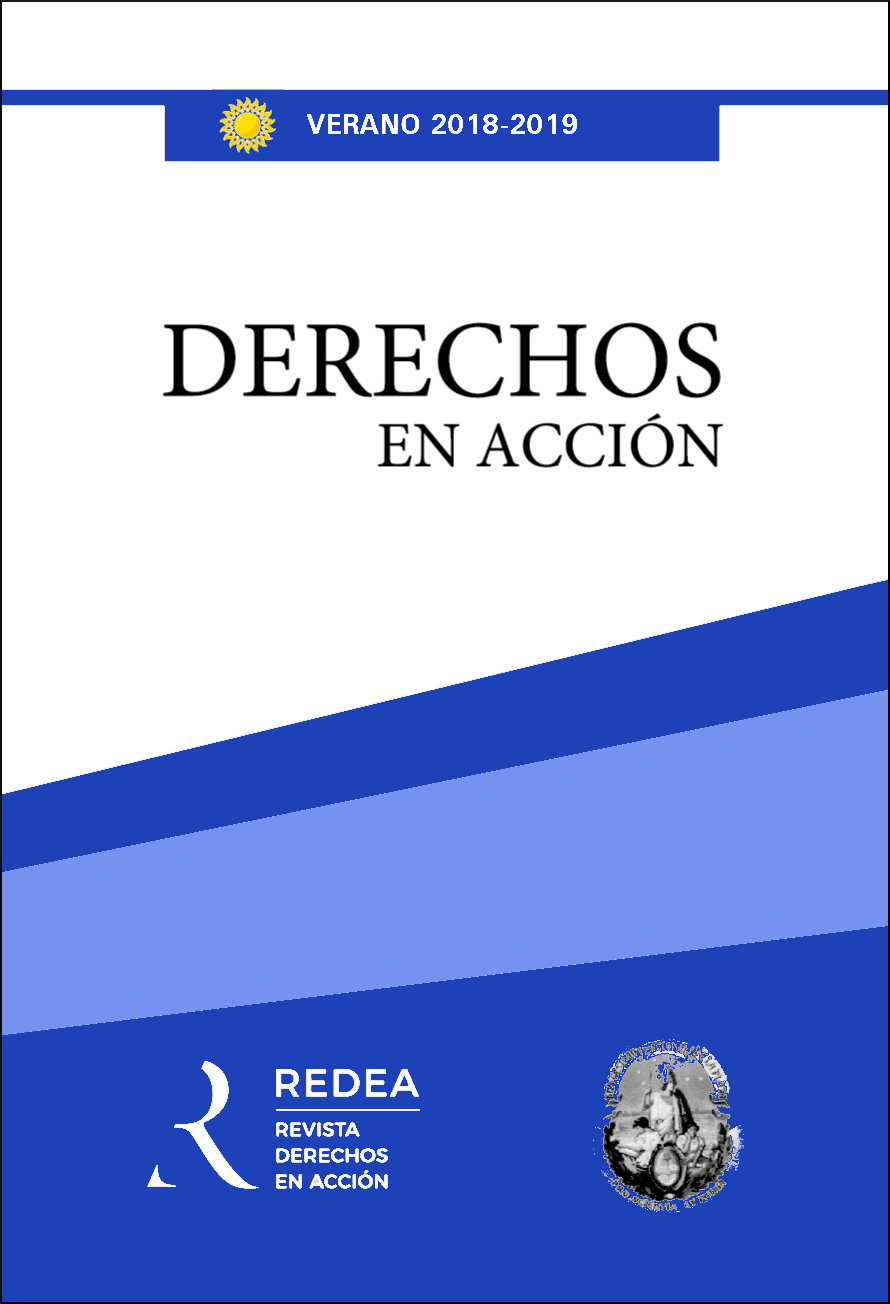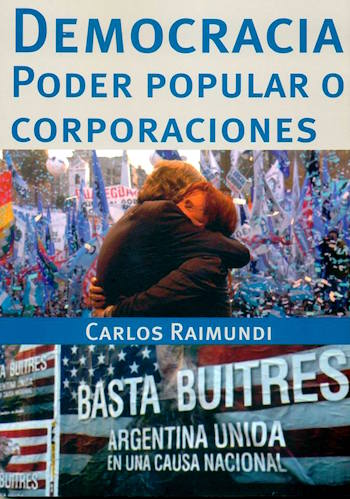Somos contemporáneos de un proceso histórico que culmina con el paradigma que dominó el pensamiento y la acción política de Occidente a partir de la Paz de Westfalia, poniendo en crisis la idea del Estado plenamente soberano tal cual lo conocimos.
Dice Zygmunt Bauman acerca del Estado-nación, que “la idea de `identidad nacional` ni se gesta ni se incuba en la experiencia humana de forma natural, ni emerge de la experiencia como un `hecho vital` evidente por sí mismo. La `naturalidad` de suponer que la pertenencia de nacimiento significaba, automática e inequívocamente, pertenecer a la nación, fue una convención meticulosamente construida”1, y esa apariencia de naturalidad podía ser cualquier cosa, menos natural. En el mismo sentido, la filósofa y politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Diana María Rojas, sostiene que ´lo internacional´ no ha existido desde siempre, y por lo tanto, tampoco, para siempre.
El discurso sobre lo internacional se vincula con la noción de Estado nacional moderno, surgido del derrumbe del proyecto medieval europeo del imperio universal, concebido desde la idea de fusionar el Imperio Romano y la Iglesia Católica. La Paz de Westfalia (1648) marcó el final de la Guerra de los Treinta Años, que se había desencadenado a raíz de la intención del Emperador Fernando II de aniquilar el protestantismo y restablecer el dominio imperial de la Iglesia Católica sobre Europa. Mientras, de este modo, los Habsburgo pretendían restaurar el Sacro Imperio Romano Germánico bajo la autoridad del catolicismo, el cardenal Richelieu, desde Francia, se erigía en artífice de la subordinación de la religión al interés político del Estado. Nace así el paradigma de la razón de Estado como organizador de la filosofía del poder y de la acción política modernas, en contraposición a la unidad político-religiosa del Medioevo.
El Tratado de Westfalia reconoció la soberanía a Estados europeos de menor dimensión, tales como Bavaria, Brandenburgo, Dinamarca, Florencia, Génova, Saxony, Saboya, Suecia, Suiza o Venecia, lo que puso fin a la idea de restablecer el Sacro Imperio de manera definitiva. Lo que se conoce como ´Paz de Westfalia´ no acabó con la libertad de elección religiosa que hiciera cada país, ni con las monarquías, como sí lo haría –como acontecimiento histórico- la Revolución Francesa. Pero sí termina con los ejércitos mercenarios, a expensas de los nuevos ejércitos nacionales, comandados por la autoridad política estatal. En otra de sus cláusulas, el Tratado quitaba al Emperador las facultades de legislar, declarar la guerra o hacer la paz, reclutar soldados y recaudar impuestos, sin el consentimiento de los representantes políticos de los nuevos Estados del Imperio. En definitiva, el paradigma medieval de la moral católica universal es remplazado por el del interés nacional y la raison d´état.
Así, la nostalgia de una Monarquía Universal (siempre en el entendimiento de que el Universo coincide con Occidente), es desplazada por la idea del equilibrio de poder entre los Estados; un grupo de éstos suplanta al Imperio. Ahora bien, en un análisis moderno de esta nueva filosofía del poder, advierte Henry Kissinger en su libro La Diplomacia: Cuando diversos Estados equiparables en contenido tienen que enfrentarse entre sí, solo hay dos resultados posibles: o bien un Estado se vuelve tan poderoso que domina a todos los demás y crea un Imperio, o ningún Estado es lo bastante para alcanzar esa meta. De acuerdo con cuál sea la opción escogida para responder este dilema, es que encontrarán senda justificación en la teoría moderna, por un lado las doctrinas sobre la potencia hegemónica y la potencia dominante, y, por el otro, la doctrina del equilibrio de poder y el balance de poder.
Lo cierto es que se van configurando las bases conceptuales del Estado moderno. Por un lado, la delimitación geográfica de cada nuevo Estado europeo confiere al territorio la jerarquía de elemento constituyente, tal cual se lo reconocen hoy todas las vertientes de la Ciencia Política. Se configura la idea del Estado territorial.
Por otra parte, al consolidarse los Ejércitos Nacionales en reemplazo de las fuerzas mercenarias, surge la necesidad de estructurar los aspectos burocráticos y presupuestarios para que la autoridad estatal se haga cargo de ellos, como instrumentos primordiales de la defensa exterior. Aparecen los primeros rasgos de esa estructura burocrática estatal que tres siglos más tarde definiría Max Weber como tipo racional legal de dominación.
Y, al mismo tiempo, se incrementa el poder de los Parlamentos nacionales, a semejanza de la experiencia inglesa. En Inglaterra, Oliver Cromwell fue el primero en vincular la flamante estructura militar estatal (los ejércitos nacionales) a la estructura política estatal del Parlamento: creó una caballería que se convirtió en el ejército del Parlamento (los Ironsides), y en 1649 proclamó la República.
Para Diana Rojas, “el problema que heredan las relaciones internacionales a partir del modelo westfaliano es el de una política que no tiene base moral”, o, más bien, que en adelante, “son el interés nacional y la razón de Estado, quienes interpretarán y representarán la suprema ley moral”. Todo un verdadero trastocamiento de valores muy profundo, propio de la modernidad.
Sin embargo, esto no condujo a suplir el principio de una moral universal de base religiosa por tantas otras morales de base política como nuevos Estados existieran, del mismo modo que hoy puede admitirse la crisis del Estado, pero no resulta tan fácil asumir un nuevo paradigma de relevo. De lo que sí se trata, en uno y otro caso, es de la superación de un paradigma lógico, analítico y epistemológico en sus términos más absolutos, de atender a los cambios que la propia realidad le impone a la filosofía política.
Las nuevas nacionalidades se asientan sobre aspectos territoriales, religiosos, históricos, lingüísticos, culturales, productivos, que dan cuenta de un pasado común, pero fundamentalmente de un sentimiento de pertenencia, de amalgama social en torno del futuro. Ninguno de ellos alcanza para definir al Estado por sí mismo, sino que de la diferente combinación de todos ellos es que se fueron configurando las nuevas identidades estatales. Y también, de las necesidades políticas de las potencias. Así es como, en América Latina, se dividió al istmo de América Central en siete Estados soberanos (Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), o a la Gran Colombia en tres países como Venezuela, Ecuador y Colombia, y la Banda Oriental (actual República Oriental del Uruguay) se separó de las Provincias Unidas del Río de La Plata.2 Y en Europa, tras la Primera Guerra Mundial, se formó un sólo Estado a partir de la unión de naciones como los casos de Checoslovaquia y Yugoslavia, hoy, nuevamente separados.
De una u otra manera, el paradigma del Estado-nación generó niveles de representación colectiva de tal fortaleza que derivaron en guerras tan sanguinarias, como las que siglos antes lo habían sido las guerras religiosas: valía la pena morir por el Estado, antes de verlo menoscabado. De una convención política que fuera en sus orígenes, pasó a ser una creencia cuasi religiosa. La razón de Estado terminó delineando un paradigma laico, no religioso, pero igualmente universalista. Tan universalista como la moral única que la Iglesia Católica había pretendido imponer en el Medioevo, y que la Paz de Westfalia vino supuestamente a desterrar.
Los cambios originados por la Primera Revolución Industrial en lo económico —éxodo rural, desarrollo del capital comercial, nuevas fuentes energéticas como el carbón y el vapor, cambios en el trasporte y las comunicaciones con el ferrocarril y la navegación de ultramar, desarrollo de la burguesía industrial— y por la Revolución Francesa en lo político —constitucionalismo, igualdad ante la ley, división de poderes, soberanía nacional—, habían penetrado de tal modo en el ideario y la organización económica y social de la ascendente burguesía europea, que no pudieron ser frenados por la Santa Alianza y el Congreso de Viena, convocado en 1814 por las potencias vencedoras de Napoleón.
Devienen luego la Segunda Revolución Industrial y el auge arrollador del capitalismo, y la lógica de la dominación territorial congénita con la formación de los Estados modernos, pasa a su fase superior constituida por el colonialismo.
La legitimidad del Estado-nación se consolidó a partir de fines del siglo XIX y durante el siglo XX, con Bismark, con las políticas keynesianas que lograron superar la Gran Depresión, y, finalmente, con los treinta años de la reconstrucción de posguerra, en los que garantizó inescrutablemente la integración social. La estrecha relación entre la adquisición de derechos por parte de las capas más bajas de la sociedad, la cada vez más fuerte red de instituciones sociales impulsada desde los poderes públicos y el crecimiento económico que dicho cohesionamiento de factores acarreaba, llevaron al Estado a su máximo esplendor hasta promediar la década de los años setenta.
Esplendor y muerte del seguro social universal
Como consecuencia del modelo neoliberal de los años 80 y 90, Zygmunt Bauman llega a la certera conclusión de que fue “el aburguesamiento del proletariado” lo que condujo, en nuestros días, a “la proletarización de la clase media”.
Durante los “gloriosos treinta años” que siguieron a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar el más importante y rápido proceso de integración social del que tengamos memoria. Inclusive, desde la propia concepción liberal, se convalidó la intervención del Estado benefactor, en términos de que la República concierne a ciudadanos de pleno derecho, para lo cual deben estar liberados, en tiempo y energía, de la lucha por la pura supervivencia. Era, precisamente, el Estado republicano, quien, saltando a la condición de “Estado Social” de Thomas Marshall, debía garantizar la satisfacción de aquellos derechos y necesidades básicos, a quienes, en razón de su ubicación social, les fuera imposible lograrlo por sus propios medios. Treinta años más tarde, fue la propia “mayoría satisfecha” a consecuencia de aquel principio fundamental del Estado Social —el seguro de ciudadanía universal— quien le quitara su apoyo. Paradójicamente, fue el pasmoso éxito del Estado social lo que resultó albergar el germen de su deterioro.
La crisis del Estado Social trajo aparejado, entre otros efectos, el descenso de la inclusión social propia de los tiempos de esplendor, y la retracción de la protección que el seguro social brindaba al conjunto de los ciudadanos, no en función de su ubicación en la cadena socioeconómica, sino por su propia condición de tales. El principio del seguro colectivo como derecho universal de todos, fue, gradualmente, sustituido por una promesa de asistencia, sólo dirigida a quienes no pasaran la prueba de recursos y de autosuficiencia y, por tanto, “de manera implícita, la prueba de ciudadanía y de humanidad completa”. La dependencia de las dádivas de la asistencia social se convirtió, así, no ya en derecho del ciudadano, sino en estigma que la gente con amor propio trataría de evitar. En segundo lugar, según la norma de que la prestación para gente pobre es una pobre prestación, los servicios de asistencia social perdieron además la mayor parte de su antiguo atractivo. Ambos factores añadieron animosidad, velocidad y volumen para que la “mayoría satisfecha” se hurtara a su alianza ‘allende la izquierda y la derecha’ en apoyo del Estado Social. Lo que condujo a su vez a una limitación mayor, a una retirada progresiva de prestaciones sociales posteriores y a una incapacitación total de la institución de la Seguridad Social, hambrienta de fondos”3.
A todo esto, lógicamente, hay que sumar la repercusión, que, en todos los campos de la organización social, tuvo la revolución tecnológica.
En la actualidad, transitamos inexcusablemente por una puesta en tensión de aquellos paradigmas que presidieron el pensamiento político durante los últimos cuatro siglos. Bauman relata que “en la época de la construcción nacional de Polonia, se solía inculcar a los niños que respondieran así a las siguientes preguntas sobre su identidad: ¿Quién eres? Un pequeño polaco. ¿Cuál es tu símbolo? El águila blanca’. Las respuestas de hoy día, sugiere Monika Kostera, una eminente socióloga de la cultura contemporánea, se formularían de manera bastante diferente: ¿Quién eres? Un hombre bien parecido en los cuarenta con sentido del humor. ¿Cuál es tu símbolo? Géminis.4
Las comunidades virtuales. El no-lugar del cosmopolita
En palabras de Bauman, el mundo de la nueva élite, la mujer y el hombre ‘cosmopolitas’, ya no tiene domicilio permanente, a no ser el correo electrónico y el número de celular. Considera las fronteras nacionales y los Estados-nación como algo cada vez más irrelevante para la vida del siglo XXI: los únicos a quienes les importan las fronteras nacionales son los políticos. La gente ordinaria, los nativos firmemente vinculados al terreno, en caso de que intenten sacudirse las cadenas, es probable que se encuentren en el ancho mundo exterior con funcionarios de inmigración hoscotes y hostiles y no con recepcionistas de hotel de acogedora sonrisa.
Estos ciudadanos “bien informados” del mercado mundial, no están dispuestos a esperar que los Estados-nación les provean mejoras tangibles a su nivel de vida: se crean un futuro para y por sí mismos, sacando su propio provecho de las ventajas que les ofrece la economía trasnacionalizada.
La ética del trabajo por la ética del consumo. El gusto personal se eleva a un ethos total; eres lo que te gusta y lo que, por tanto, compras. Las agendas de los teléfonos móviles sustituyen a las comunidades desaparecidas.
Por muy divertidas que sean estas comunidades virtuales, sólo crean una ilusión de intimidad y una pretensión de comunidad. No sustituyen válidamente el hecho de vernos cara a cara y mantener una conversación real. En definitiva, no dan sustento a la identidad personal.
Aeropuertos, shoppings, lobbies de las grandes cadenas de hoteles y locales de comida rápida con franquicia internacional, son espacios públicos donde cada uno anda sólo, y con sus celulares a cuesta, indiferentes a su entorno. La actitud de introspección está en franco retroceso. Por momentos pareciera, que, para paliar la soledad profunda de estos tiempos, muchas personas optan por “escudriñar” sus teléfonos móviles en busca de algún mensaje que señale que alguien, en alguna parte, puede necesitarlas o quererlas. Se lo llama “el consuelo de estar en contacto”. Un hombre de veintiséis años de Bath –ejemplifica Bauman- prefiere “citas por Internet” que bares de solteros, porque, si algo va mal, basta con apretar la tecla “delete”.
Para Bauman, los inventores y minoristas de “móviles visuales” diseñados para trasmitir imágenes, han calculado mal: no van a encontrar mercados masivos, por cuanto crean la necesidad de mirar al compañero de “contacto virtual”, de entrar en un estado de proximidad visual —por muy virtual que sea— y esto priva a la charla de su principal ventaja: el desentendimiento, la falta de compromiso con el otro. El contacto solamente auditivo, y por lo tanto escindido del visual, nos sustrae del peligro que implican los gestos o la expresión de los ojos; es una muy buena manera de estar siempre de paso.5
Culmina diciendo Bauman: si una vez andar de acá para allá constituyó un privilegio y un logro, entonces ya no resulta una cuestión de elección: ahora se convierte en un “tengo que”. La gente vive “de un proyecto a otro”. Como advirtiera Ralph Waldo Emerson, “si patinas sobre una capa fina de hielo, tu salvación está en la velocidad”.6 En esa travesía permanente que Bauman hace de las relaciones interpersonales a las políticas y viceversa, conviene remitirnos a la Lectura 2, en la última parte de este trabajo.
Para horrorizarse ante el pensamiento se necesita minimizar la palabra, porque la palabra crea pensamiento. Cuanto menos palabras, menos pensamiento. La idea de comunidad virtual tiene que ver con esto: la hipercomunicación garantiza la incomunicación, se trata de la hiperconexión sin comunicación.
Otra característica de la fluidez, de la evanescencia de la era actual es la promiscuidad. No tener espacio, vivienda, un lugar donde estar. Ustedes se han puesto a pensar en cuántos millones de compatriotas y en cuántos miles de millones de congéneres nuestros en el mundo su universo simbólico se circunscribe al hacinamiento, la violencia doméstica, el incesto, la droga.
La cara opuesta, pero siempre dentro de esta misma idea de no-espacio es el globalizado, el cosmopolita. Se trata de aquellos para los cuales se terminaron los lugares estables, con más razón la patria, el barrio, porque pasan su vida en hoteles, shoppings y aeropuertos. Da casi lo mismo cualquier hotel, cualquier shopping, cualquier aeropuerto. Todos se hacen con el mismo material, con la misma estética: mi hijo menor colecciona exactamente las mismas figuritas del mundial de fútbol que los chicos de Trinidad y Tobago o de Costa de Marfil.
He aquí un breve y hermoso texto sobre la paradoja del lugar y el no-lugar. Peer Gynt, héroe de la pieza teatral de Visen estrenada en 1867, vive obsesionado con encontrar su verdadera identidad. Temía más que a cualquier otra cosa quedarse atascado en una identidad por el resto de su vida: “eso de no tener carril de retirada es una situación ante la que nunca claudicaré”, y lo concreta bailando todo el tiempo, practicando el arte total de arriesgarse. Para que dicha estrategia tenga fruto, Peer Gynt decide “cortar los vínculos que te unen a cualquier parte, a tu hogar y a tus amigos. Incluso ser Emperador es un asunto cargado con el lastre de muchas obligaciones y coacciones”. Gynt sólo deseaba ser el “Emperador de la Experiencia Humana”. Al final de su larga vida, perplejo, triste y confundido, se pregunta: “¿dónde ha estado Peer Gynt todos estos años? ¿Dónde he estado yo mismo, el hombre de verdad completo?” Sólo Solveig, el gran amor de su juventud que permaneció fiel a ese amor cuando su amante decidió convertirse en Emperador de la Experiencia Humana, pudo responder la pregunta…, y lo hizo. “¿Dónde estabas tú? En mi fe, en mi esperanza y en mi amor”.7
La “izquierda cultural” estadounidense
En su libro “Forjar nuestro país: el pensamiento de izquierdas en los Estados Unidos del siglo XX”, Paidós, Barcelona, 1999, Richard Rorty escribe sobre la “izquierda cultural” estadounidense: se especializan en lo que denominan “políticas de la diferencia” o “políticas de la identidad” o “políticas del reconocimiento”. Esta izquierda cultural se toma más en serio los estigmas que el capital, las motivaciones psicosexuales profundas que la codicia descarada (…) y prefiere no hablar de dinero. Su enemigo principal es una estructura mental más que una estructura de relaciones económicas.
En el camino hacia la versión “culturalista” del derecho humano al reconocimiento, cae por la borda la tarea incumplida del derecho humano al bienestar y a una vida vivida con dignidad. Lo que se ha perdido de vista a lo largo del proceso es que la demanda de reconocimiento es impotente a no ser que la sostenga la praxis de la redistribución.
Rorty ofrece una ruda descripción de los usos actuales de la antigua estrategia del divide et impera: “La meta será distraer a los proletarios con otras cosas y mantener al 65 % inferior de estadounidenses y al 95 % inferior de la población mundial ocupados con hostilidades étnicas y religiosas (…) si se evita que los proletarios piensen en su propia desesperación a través de la difusión de pseudoacontecimientos creados por los <mass media> —incluyendo guerras ocasionales y sangrientas— los superricos no tendrán nada que temer.”8 Cuando los pobres luchan contra los pobres, los ricos tienen los mejores motivos para alegrarse.
Proyectado su liderazgo intelectual sobre otras izquierdas, especialmente las del subdesarrollo, pareciera que nos hemos olvidado —o nos estamos olvidando— de ciertos y comprobados mecanismos perversos del capitalismo, a expensas de los derechos de las minorías, sin advertir que la exaltación de las desigualdades y su correlativa subestimación de tales derechos, derivan precisamente de aquella estructura. Por ello Bauman asocia el derecho al reconocimiento con el derecho a la redistribución. Y creo que esto vale tanto para las comunidades pequeñas como para el sistema de poder mundial.
El aburguesamiento del proletariado blanco, que comenzó en la Segunda Guerra Mundial y continuó hasta la guerra de Vietnam, se ha detenido y el proceso se ha invertido. Ahora Estados Unidos proletariza a su burguesía.
En este sentido, Bauman apunta que “casi como una convención, en el discurso crítico y político actual, la palabra “trabajador” ha desaparecido del vocabulario; de este modo la problemática clasista de la explotación de los trabajadores se transforma en la problemática multiculturalista de la “intolerancia de la Otredad”.
Para José Pablo Feinmann, el derrumbe de la ´totalidad-totalitaria´ soviética ayudó a que el pretendido posmodernismo comenzara a preocuparse por sus fragmentos. Esto sirvió para que se pasara de aquella lucha por la desigualdad en la distribución del producto bruto nacional, a esta “defensa de los bebés focas de Canadá. Luchas zonales. Reivindicaciones parciales. Minorías sexuales. Derechos de las mujeres. De los gays. De las lesbianas. De las minorías raciales (los african americans). La ecología, en fin. De lo rojo a lo verde. No es que todas estas causas no sean justas y necesarias, por favor, nada más distante de mí que subestimarlas. Pero se dan dentro del sistema que las ha producido. Y han pasado al primer plano porque se ha renunciado a camciar el sistema. No sólo esto: ya no se lo piensa como un ´sistema´, como una ´totalidad´. La parcialidad ha sido elevada a lo absoluto. Lo que no se ve es algo que Foucault sabía bien: mientras las prisiones sean las prisiones del poder y mientras el poder siga siendo el mismo, el régimen no cambiará. (…) la lucha de Foucault se relacionaba con la áspera situación de las prisiones: con la tortura, la violación, el encierro. No con los bebés focas de la ecología. Causa –insisto- que no hay por qué suponer desdeñable. Pero no antes de haber reducido a su mínima expresión las torturas, el hambre, las guerras, los terrorismos de Oriente y Occidente, el terror y la guerra contra el terror como su otra cara.”9
En suma, una suerte de final o decadencia de los mega-relatos totalizadores de la modernidad. La condición posmoderna abomina de ellos, por cuanto implican un sentido, una utopía, un motivo de lucha, una ´praxis´, un horizonte de plenitud, en definitiva, un sujeto. La posmodernidad no cree en estos grandes relatos, que, entre otros, construyeron el paradigma de las comunidades nacionales. Retoma, de alguna manera, la cultura del gueto.
Un gueto, tal como lo define Loïc Wacquant, combina el confinamiento espacial con el social. Podemos decir que las cárceles son guetos con muros, en tanto que los guetos son cárceles sin muros. La vida del gueto no sedimenta, necesariamente, una comunidad; el gueto supone, por el contrario, la imposibilidad de la comunidad. Dentro de las fronteras del Estado tradicional autoritario, las minorías eran confinadas ‘hacia’ el exterior mediante el exilio. Hoy, las denominadas ‘minorías étnicas’ suponen un confinamiento ‘desde’ el exterior, y ‘comunidad’ equivale a aislamiento.
1 Bauman, Zygmunt. “Identidad”, Losada, Buenos Aires, 2005, pág. 54.
2 La derrota del proyecto integrador de Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo OHiggins y José Artigas sella la victoria de la fragmentación de la América española. La América lusitana, en cambio, logra mediante la fórmula de la monarquía y el encolumnamiento del ejército, contener la fragmentación y salvar la unidad territorial del Brasil. Aunque luego, ambas, se incorporarán a la economía internacional como proveedoras de materias primas e importadoras de productos industriales. Por el contrario, la América anglosajona saldó su inserción en la economía internacional con la Guerra de Secesión de 1860, a favor del Norte industrialista frente al Sur, productor exclusivamente de materias primas.
3 Bauman, Zygmunt. “Identidad”, Losada, Buenos Aires, 2005, pág. 98.
4 Bauman, ob. cit., pág. 64.
5 Nota del autor, este concepto ha quedado desactualizado por las nuevas tecnologías de carácter visual.
6 Bauman, Zygmunt, “Comunidad”, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005.
7 Bauman, “Identidad”, págs. 190 y 191.