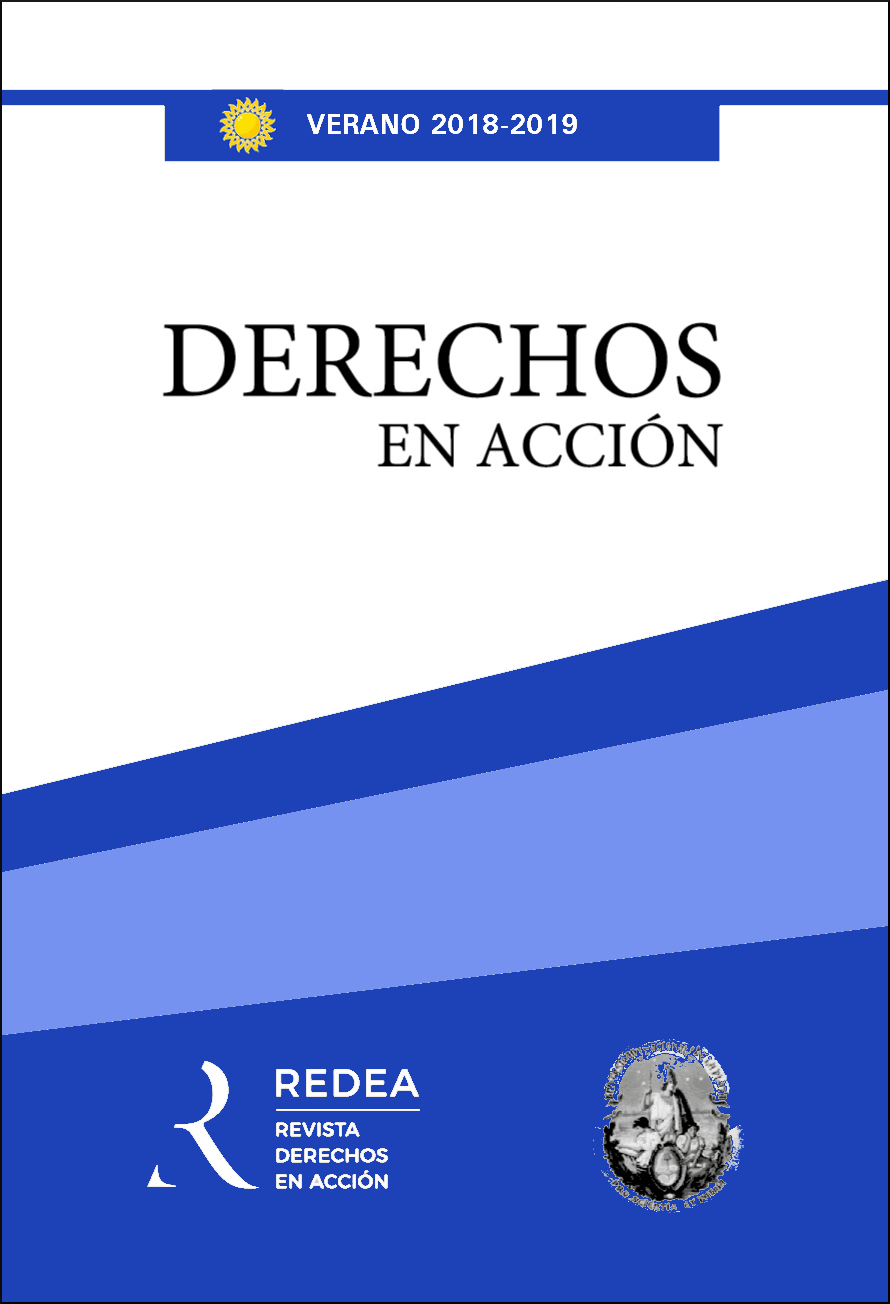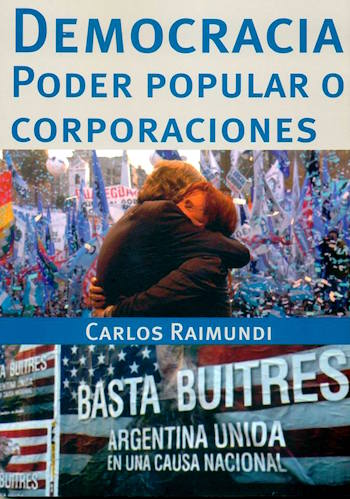Si ahondásemos en el pensamiento de Eric Hobsbawn, encontraríamos ciertas similitudes entre la configuración actual del mundo y la situación vivida a partir del Tratado de Versalles: un orden mundial injusto, basado en la humillación de los vencidos.1
Primera: la extensión del eurocentrismo. Si bien el mundo ya no es eurocéntrico —Europa pasó de ser 1/3 a menos de 1/6 de la población mundial—, la hegemonía económica y cultural de los EE.UU. opera como una prolongación, en ultramar, de aquella Europa, y ambas se alinean para constituir la llamada “civilización occidental”.
Segunda: la concepción del mundo como unidad. Existe una diferencia cuantitativa y cualitativa, pero no conceptual de la construcción del mundo. Ya en 1914 no había rincón del planeta sin explorar y, tanto entonces como hoy, las potencias se reparten todos los espacios del planeta, o, al menos, la disputa por su hegemonía. Este reparto ha dejado de ser sólo territorial para transformarse en económico financiero, pero la característica común es la incapacidad de las instituciones públicas de supervisar dichos cambios: estados semifeudales agotados o monarquías obsoletas en 1914, estados de bienestar en muchos casos agotados en la actualidad.
Tercera: el eje de los conflictos es, en ambos casos, económico. Recordemos la influencia sobre los Balcanes para Rusia, Austria y Turquía y el dominio de los mercados de ultramar para Francia y Gran Bretaña. Hoy también se trata de la apertura de mercados en favor de los grupos dominantes, tanto en Europa del este cuanto en el resto del planeta. En ambos casos incide el conflicto religioso: la presencia de los turcos en los Balcanes y el fundamentalismo en las zonas petroleras, respectivamente.
En cuanto a las diferencias, las guerras anteriores a 1914 perseguían objetivos limitados y concretos. A partir de ese momento, éstos se tornan ilimitados y globales. La meta final era la victoria total o la rendición incondicional, pero así como aparece ambiciosa y demostrativa de poder, esta característica terminó arruinando económicamente tanto a vencedores como a vencidos. Durante la guerra fría, en cambio, debido a la propia naturaleza de la misma, ninguna potencia podía obtener como resultado la victoria total.
En 1914 —apunta Hobsbawn— la guerra que inicialmente había enfrentado a Serbia con el imperio austro-húngaro se extendió al resto de las potencias y alcanzó dimensión planetaria, proceso al que denomina brutalización de la guerra. La contienda costó varios millones de vidas. Esta cantidad la diferencia abismalmente de la guerra franco-prusiana, que fue la más sanguinaria a posteriori del Congreso de Viena de 1815, con 150.000 soldados muertos.
Las potencias europeas no hubieran deseado repetir esa experiencia, pero el orden nefasto que ellas mismas inauguraron a partir de la victoria sobre Alemania en 1918 abrigó las condiciones para que estallara la Segunda Guerra Mundial. A partir de esta enseñanza, que los EE.UU. parecían haber aprendido luego de Vietnam, la carrera nuclear capaz de amenazar la supervivencia del propio planeta hizo que los enfrentamientos armados se focalizaran; lo que se brutalizó fue la política.
A partir de los ataques del 11 de septiembre, la estrategia de Bush fue adosar a la política brutalizada la re-brutalización de la guerra. Desde lo político, un poder de coerción nunca antes visto, institucionalizado en el sistema supranacional: Consejo de Seguridad, en su defecto OTAN, FMI, BM, OMC. Desde lo militar, la preservación de la seguridad de los ciudadanos estadounidenses a costa del desprecio de la vida en los países enemigos: salvar la libertad y la democracia al precio de violarlas.
En 1918, el orden internacional intentó reconstruirse con el Tratado de Versalles (en verdad Versalles es el Tratado de Paz entre Francia y Alemania; entre los diversos contendientes se firmaron otros tantos tratados). En el “oriente próximo”, especialmente en Turquía, se aplicó el principio imperialista tradicional de dominio sobre el territorio. Las naciones perjudicadas debieron renunciar, de manera absoluta, a sus pretensiones coloniales. Italia, por ejemplo, perdió Albania, Dalmacia y Fiume; Alemania fue desalojada de sus colonias africanas, que luego fueron Namibia y Tanganica, y, finalmente, de la parte oriental de la isla de Nueva Guinea, en el Pacífico.
En Europa del este se crearon nuevos estados a los que se les confería la facultad de autodeterminación: los países bálticos, o repúblicas multinacionales como Checoslovaquia y Yugoslavia. La intención era multiplicar nuevas “ideologías nacionalistas” en Estados no excesivamente reducidos, que fueran capaces de detener el avance del bolchevismo.
Los hechos hablaron por sí solos. La exacerbación del nacionalismo terminó engendrando la Segunda Guerra, y además no logró detener la ocupación soviética. Checoslovaquia se separó en dos estados y Yugoslavia en cinco. En el primer caso, los checos dominaron a los eslovacos; en el segundo, los serbios a los croatas, eslovenos y macedonios. En ambos, los límites fueron creados artificialmente sin coincidencia con las fronteras étnicas. Hungría, por su parte, perdió dos tercios de su milenario territorio.2
La paz basada en un orden injusto y humillante exacerbó el rencor. No en vano John M. Keynes, que era británico, planteó que si se profundizaba la crisis económica en Alemania, como consecuencia directa de Versalles, podía romperse el equilibrio político europeo y generarse condiciones para una formidable revolución social. “La política de reducir a Alemania a la servidumbre durante una generación, de envilecer la vida de millones de seres humanos y de privar a toda una nación de felicidad, sostenía Keynes, sería odiosa y detestable aunque nos enriqueciera a todos”3. No es astuto asfixiar al derrotado. Por el contrario, hay que invertir capitales para su rehabilitación. Los EE. UU. demostraron haberlo aprendido luego de la Segunda Guerra Mundial, aplicando este principio a la recuperación de Alemania y Japón.
Apenas Alemania despertase de la derrota o Rusia consolidara su revolución, aquel orden forzado e injusto no podía más que hacer germinar un nuevo y gigantesco conflicto, a partir del ánimo de venganza de quienes se consideraron humillados. Un conflicto que devino primero en Stalin y Mussolini, luego en Hitler, más tarde en Hiroshima y Nagasaki, y arrojó, al cabo de ese proceso, casi sesenta millones de muertes.
¿Puede arribarse a alguna conclusión en común con el orden mundial que parece surgir a partir de los ataques del 11 de septiembre? ¿No viven nuestros pueblos este “nuevo orden” como un orden injusto? Nada más lejos de nosotros que tirar torres en Nueva York pero, ¿no es, en cierto modo, la propia unicidad de Occidente lo que convierte en “estados bárbaros” e “imperios del mal” a todos aquellos pueblos que no se allanen dócilmente, en lugar de procurarse un orden basado en el consenso entre las naciones y el derecho internacional? ¿No están generando el FMI, el Consenso de Washington y el Foro de Davos una soberanía mutilada en nombre de la civilización, y un sentido de venganza contra los vencedores parangonable a Versalles? ¿Terminarán fracasando defnitivamente las Naciones Unidas como en 1919 fracasó la Sociedad de las Naciones?
¿Son los pueblos autodeterminándose, o son las potencias económicas los que deciden el futuro de la Humanidad? ¿La premisa de Keynes, no escuchada por los vencedores, no se reitera hoy bajo la servidumbre que sienten generaciones de ciudadanos privados de sus derechos más básicos? ¿No serán Milosevic y la muerte de miles de croatas, bosnios y eslovenos, así como de civiles servios inocentes, una muestra de las monstruosidades que nos depara, de seguirse este camino, el siglo XXI? ¿Qué espacio encontrará y bajo qué formas, el sentimiento antiglobalización esbozado en Seattle, Verona, Porto Alegre y Johanesburgo? ¿Son ajenas a esta situación la crisis europea con relación a los desplazados de África y Medio Oriente y el surgimiento del Ejército Islámico?
El uso de la fuerza jamás reemplazó con éxito a la búsqueda de soluciones políticas duraderas. Los líderes políticos de América Latina han desempeñado un rol activo en la imposición de estos temas en la agenda internacional; Cristina fue un adalid de ello en los recientes foros internacionales. Lamentablemente, el alineamiento de la nueva administración política de nuestro país con los grandes conglomerados trasnacionales de poder, nos ubica –esperamos y luchamos para que sea por el menor tiempo posible- en el espacio claramente antipopular.
1 Hobsbawn Eric, “Historia del Siglo XX”, Crítica, 1995.
2 Bogdan Henry, “Historia de los Países del Este”, Vergara, 1991.
3 Keynes John Maynard, “Las consecuencias económicas de la guerra”, 1919.